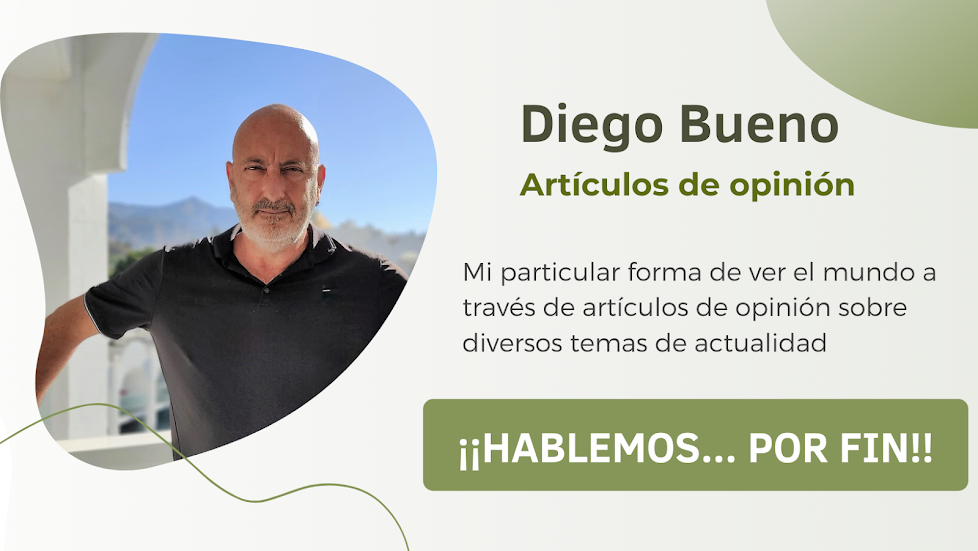Imposible no mencionar a mi admirado
D. Paulo Freire
Todos tenemos en nuestro recuerdo a ese buen profesor o esa buena
profesora que llevamos con nosotros para toda la vida. Imagina que hiciéramos
una encuesta cuya pregunta fuera: ¿Cuál fue tu mejor profesor o profesora en el
instituto y por qué?
Estoy seguro de que decidiste elegir a ese/a profesional de la educación
por su capacidad para inspirar, motivar y conectar contigo a nivel personal y
académico. Más allá de la mera transmisión de conocimientos, esta persona seguro
que poseía cualidades como la empatía, la pasión por enseñar, la capacidad de
crear un ambiente de aprendizaje positivo y la habilidad de adaptarse a las
necesidades individuales de cada estudiante.
El buen docente no nace, se hace a través de un duro trabajo personal. Nuestra
profesión es una de las más complejas. Los procesos educativos de enseñanza-
aprendizaje requieren de muchas cualidades. No basta la vocación. Se necesitan
habilidades sociales, inteligencia emocional, capacidad de liderazgo, infinita
paciencia y conocimientos expertos en cómo funciona la mente humana para
motivar y facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas.
Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido estudiantes y
durante esa etapa nos hemos encontrado con profesorado de todo tipo. ¿Verdad
que sí? Desde siempre, la pedagogía ha tratado de resolver el enigma: ¿Qué
cualidades debe tener alguien a quien consideraríamos un buen docente? Porque
también es cierto que hay muchos alumnos o alumnas que, en su inmadurez,
consideran buen docente a quien no lo es tanto, simplemente porque ofrece un
trato cercano o porque hace que el alumnado apruebe sin demasiado esfuerzo, sin
embargo, además de que tal actitud me parece un acto de irresponsabilidad, es
evidente que no es ese el papel que debemos asumir.
A continuación, paso a detallaros las conclusiones a las que se ha
llegado a nivel mundial y que son aceptadas, contrastadas, consensuadas y
ratificadas por los más reputados expertos en pedagogía, didáctica y
metodología educativa.
Los estudios han demostrado que la calidad educativa aumenta cuando el
profesor o profesora cumple con los siguientes aspectos:
Competencia en la materia
Es tan obvio como esencial que el profesorado tenga un buen dominio de
la materia que va a impartir/enseñar. Por supuesto, este conocimiento
supone conocer más que los términos, los hechos o los conceptos. También es
necesario una buena organización e interrelación de las ideas. Es
imprescindible, por ejemplo, que el profesor o profesora sea capaz de debatir
sobre todos los aspectos de la materia y extrapolar los conocimientos a otras
áreas, incluido, por supuesto, la vida real en su contexto sociocultural.
Estrategias de enseñanza
Para lograr una
buena instrucción hay que aplicar las estrategias apropiadas. Hoy en día
se considera que las más óptimas son las de carácter constructivista.
El constructivismo es una corriente pedagógica y filosófica que postula que el
conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que se construye activamente
por el propio individuo a través de la experiencia y la interacción con su
entorno. Busca empoderar al estudiante para que se convierta en un constructor
activo de su propio aprendizaje. Por lo tanto, la estrategia a seguir es
estimular al alumnado para que explore, descubra el conocimiento y piense con
sentido crítico. Debo citar obligatoriamente a los padres del constructivismo
que son Piaget y Vygotski a los cuales todos los docentes interesados en el
arte de transmitir conocimientos hemos estudiado en algún momento.
Para que todo el mundo me entienda… ¡No puedes ni debes aprender a
multiplicar si antes no has aprendido a sumar! (esto es “aprendizaje
significativo” y forma parte del constructivismo)
Establecimiento de objetivos y
planificación educativa
Los profesores y profesoras eficaces no improvisamos las
clases. Establecemos objetivos complejos para la enseñanza y creamos
planes para lograrlos. Una buena programación implica un enorme trabajo y mucho
tiempo, pero gracias a esto se logra convertir el aprendizaje en un reto y una
actividad interesante. Se programa “al milímetro” relacionando objetivos,
contenidos, normativa, resultados de aprendizaje, cualificaciones, unidades,
bloques, contenidos transversales, evaluación, calificación, recuperaciones,
actividades extraescolares, normas… Absolutamente toda actividad docente debe
estar “preprogramada” (perdón por la redundancia pero la programación debe
estar realizada con cuanta más antelación, mejor) con una planificación
diseñada a conciencia y con la posibilidad de ir siendo adaptada a las
necesidades y características del grupo clase.
Actividades adecuadas al
desarrollo madurativo
Los estudiantes van creciendo, van madurando, van cambiando incluso a
velocidades vertiginosas propias de la adolescencia o la post adolescencia. Es
importante que los docentes conozcamos las distintas etapas del desarrollo y
sus características con objeto de que el material usado sea acorde a las
características de nuestro alumnado.
Habilidades de control de aula
Nuestra tarea no es solo tener un grupo de individuos, sino lograr que
el aula sea un conjunto cohesionado. Para ello, necesitamos habilidades como
definir reglas, organizar equipos, supervisar tareas y manejar la mala
conducta, siempre personalizando la atención. Un control demasiado estricto o
demasiado laxo es perjudicial siempre. El objetivo es crear un ambiente
democrático y equilibrado, donde se fomente la participación y el pensamiento
crítico, pero siempre respetando las normas de convivencia.
Habilidades de motivación
Sin la motivación adecuada, el aprendizaje es limitado. Para ser
eficaces, debemos transformar las tareas educativas en actividades creativas y
estimulantes. Por ejemplo, la gamificación —el uso de juegos en el aula— es una
excelente manera de incentivar la participación activa de nuestro alumnado.
Toda actividad humana que provoca emociones positivas, empezando por la alegría
y sus expresiones en forma de risa, estimula zonas cerebrales que facilitan el
aprendizaje y lo afianza en la memoria. Con esto queda todo dicho respecto al
ambiente de trabajo en el aula.
Habilidades de comunicación
Ser docente implica ser una buena o un buen orador y saber adaptar el
nivel de expresión a las características de las personas receptoras. Nuestra
comunicación no solo se dirige al alumnado, sino a toda la comunidad educativa.
Es un lazo que une a la persona educadora y a la persona educanda. Debemos
encontrar el equilibrio entre usar un lenguaje atractivo e inteligible para el
alumnado y, al mismo tiempo, introducir vocabulario técnico y nuevas formas de
expresión.
Reconocimiento de las
diferencias individuales
Cada estudiante es único, con sus propias cualidades y su perfil de
aprendizaje. Ser una buena profesora o un buen profesor significa reconocer y
valorar esas diferencias, y adecuar la forma de enseñar de manera
individualizada. Esto incluye tener en cuenta las posibles necesidades
educativas especiales de cada estudiante, lo que requiere un contacto
permanente y cercano con las familias y los equipos de orientación. Obviamente
esto requiere de tiempo, paciencia, empatía y esfuerzo, de ahí que sea importantísimo
que las ratios (número de alumnos/as por profesor/a) no sean altas. Como es obvio, la calidad de la educación viene
determinada, en gran medida, por esta relación, además de por contar con
los/las profesionales adecuados en función de las necesidades de cada alumno y
alumna, simplemente para que no sea necesario hablar de “inclusión” sino de “no
exclusión” de nadie por ningún motivo. La heterogeneidad en el aula no solo
es un reflejo de la sociedad, sino también una riqueza que toda persona merece
experimentar.
Trabajo eficaz con contextos
culturales diversos
Hoy en día, es común encontrar aulas culturalmente muy diversas. Es
nuestra responsabilidad conocer las particularidades de nuestro alumnado para
fomentar relaciones positivas y evitar estigmatizaciones.
Mentalidad abierta e inclusiva
La educación de calidad va más allá de la brecha cultural. Temas como la
identidad de género, la orientación sexual o las neurodivergencias deben ser
normalizados e incluidos en el aula. Nuestra labor es crucial: debemos formar a
personas tolerantes, abiertas y empáticas, que construyan una sociedad más
justa.
Habilidades de evaluación
Como docentes, debemos ser conscientes del nivel de aprendizaje de cada
alumna y alumno en todo momento. La evaluación, más allá de ser un simple
método de calificación, debe ser una herramienta para conocer los puntos
fuertes y débiles de nuestro alumnado y, así, poder orientar su enseñanza. Su
objetivo principal es asegurar que adquieran los conocimientos mínimos exigidos
y desarrollen habilidades sociales e individuales para la vida.
Habilidades tecnológicas
Las herramientas tecnológicas, si son utilizadas correctamente, suponen
un aumento de la calidad educativa. Por esto, los buenos profesores y profesoras
tienen conocimientos y están al día de las nuevas tecnologías que fomentan el
ambiente educativo. También es importante que nos encarguemos de familiarizar a
nuestro alumnado con dichas tecnologías.
Conclusiones
Como puedes ver, las exigencias para ser una buena profesora o un buen
profesor son muchas. Puede parecer casi imposible reunir todos estos
requisitos, pero nuestra profesión es de una gran responsabilidad y no podemos
permitirnos no dar la talla. El riesgo es alto e implica que una parte del
alumnado no desarrolle todo su potencial.
El sistema educativo actual proviene de una forma
de evaluar y educar en masa para seleccionar a la persona más válida para un
puesto de trabajo. Se trata de un sistema “taylorista” que proviene de la Revolución
Industrial. Los tiempos, por suerte, han cambiado y ahora se busca el
crecimiento personal y profesional de las personas tratando de que se sientan
felices desarrollando todo su potencial.
Las profesoras y los profesores debemos estar en formación continua y,
sobre todo, con una alta motivación. Aunque parezca contradictorio y sea, en
cualquier caso, paradójico; ¡Debemos usar la tecnología para humanizarnos más!
Nuestra vocación debe servirnos, entre otras cosas, para inculcar en nuestro
alumnado el placer de aprender. La educación es un derecho, es un bien público
al que debe tener acceso cualquier persona que forme parte de una sociedad, sin
ningún tipo de sesgo, por tanto, no debe tener condicionantes religiosos, ni de
clase social, ni de capacidad económica. Una sociedad mejora cuando mejora la
educación de los individuos que la componen. Queda claro que la inversión en
educación es, sin duda, la mejor inversión de futuro que puede realizar una
sociedad.
Fdo. Diego Bueno